La memoria de los hibakusha

Por Marko Sal
A 80 años de la devastación de Hiroshima y Nagasaki, los hibakusha siguen luchando por la erradicación nuclear, a pesar del estancamiento del multilateralismo y el derecho internacional. Su causa nos recuerda la urgencia de actuar por un futuro sin armas nucleares por un futuro de paz.

El caluroso verano envolvía el Imperio del Japón un 9 de agosto de 1945. El ardor de la guerra en el Pacífico también azotaba las ciudades del país, devastado por las incontables bombas convencionales e incendiarias lanzadas por Estados Unidos. En la ciudad portuaria de Nagasaki, por sus calles corrían noticias inquietantes. Días antes, la ciudad de Hiroshima había sido arrasada por un arma con el poder de una fuerza celestial. Los cuentos antiguos sobre Amaterasu, la diosa del sol, descendían a la Tierra, no para traer vida, sino muerte. Ni el emperador Hirohito, “descendiente” directo de la diosa, pudo frenar el poder destructor que había sido desatado.
Como si la guerra no sucediera, Shigemitsu, un niño de Nagasaki de apenas cuatro años, jugaba en el jardín de su hogar con su abuelo y uno de sus hermanos. Fue al pie de un árbol, a las 11:01 de la mañana, que vio una luz blanca surcar los cielos. Lo que siguió son apenas memorias borrosas; fragmentos de un instante que cambiaría su vida y la de la humanidad para siempre.
Como tradicionalmente se narra en los libros de historia, los ataques de Hiroshima y Nagasaki marcaron el punto final que Estados Unidos impuso para culminar la Segunda Guerra Mundial. Hasta la fecha, es el único caso en la historia de la humanidad en que se detonaron dos bombas nucleares sobre ciudades mayoritariamente pobladas por civiles.
La bomba “Little Boy” fue lanzada por el bombardero Enola Gay sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945. A este ataque le siguió el lanzamiento de la bomba “Fat Man” desde el bombardero Bockscar, cuyo poder devastador azotó la ciudad de Nagasaki el jueves 9 de agosto.
Las consecuencias de los terrores del Proyecto Manhattan fueron atroces. En cuestión de segundos, ambas ciudades fueron arrasadas por ondas de calor intensas y explosiones masivas. Se estima que alrededor del 70% de los edificios de Hiroshima y aproximadamente el 44% de la ciudad de Nagasaki terminaron en escombros. La radiación liberada devastó la salud de los sobrevivientes, causando enfermedades como el cáncer, así como mutaciones y trastornos genéticos que persisten hasta nuestros días.

Tras los bombardeos, ambas ciudades enfrentaron enormes retos de reconstrucción y recuperación de cientos de miles heridos. Pero la cicatriz más profunda fue la pérdida de entre 150.000 y 246.000 vidas, dejando un vacío irreversible en la humanidad.
La devastación que azotó a Hiroshima y Nagasaki dejó al mundo cubierto por la sombra del trauma nuclear. La prueba armamentista ordenada por Harry S. Truman dio inicio a la era de la proliferación atómica que definiría la Guerra Fría. Tan solo cuatro años después, la Unión Soviética hizo su primera prueba de explosión atómica. A este siguieron Reino Unido (1952), Francia (1960) y China (1964). Así las cosas, la agenda global pondría en el centro la urgencia de regular la energía nuclear, en un contexto donde las innovaciones científicas avanzaban a un ritmo acelerado y con peligrosas intenciones.
Para la diplomacia multilateral, la cual comenzaba a consolidarse con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), normar el desarrollo nuclear se convertía en el desafío más complejo. Los cimientos de su regulación comenzaron el 29 de julio de 1957 cuando comenzó a funcionar en Viena el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), organización internacional vinculada a la ONU cuya finalidad última sería fomentar la energía nuclear para fines pacíficos en el sistema internacional.
Durante el curso del conflicto bipolar, los temores de la destrucción mutua asegurada también promovieron la consolidación de instrumentos jurídicos para la regulación atómica. El 5 de agosto de 1963 —tras la crisis de los misiles de Cuba—, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética firmaron el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares que, entre otras estipulaciones, prohibía los ensayos nucleares en la atmósfera, bajo el agua y en el espacio.
Pasó poco tiempo para que, en julio de 1968, se colocara una pieza fundamental en el ordenamiento nuclear: El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Este instrumento, que entró en vigor el 5 de marzo de 1970, prohibiría a los “Estados no nucleares” la posesión, manufactura o adquisición de armas nucleares. Por su parte, los “Estados nucleares” —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China— se comprometían a evitar toda transferencia tecnológica sobre armas nucleares a los países sin capacidades atómicas.

El TNP, considerado un paso importante para la normativa nuclear internacional, no contemplaba el desarme atómico definitivo. Para llenar este vacío, el 10 de septiembre de 1996 se firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, cuyo objetivo era la proscripción definitiva de ensayos de armamento nuclear. El tratado fue firmado por 178 países de un total de 195, con la excepción de Estados Unidos y China. Finalmente, para reforzar el camino hacia la desnuclearización, el 7 de julio de 2017 se aprobó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), acuerdo que persigue la prohibición total de este tipo de armamento.
Si bien existe un marco jurídico destinado a armonizar el desmantelamiento de cabezas nucleares y a transitar de «átomos para la paz» hacia una «paz sin átomos», el peligro nuclear se encuentra hoy en su era más crítica. Desde la perspectiva de la tradición realista, poseer armamento nuclear no solo incrementa la seguridad, sino que también se convierte en una poderosa herramienta diplomática, que prevalece sobre cualquier acuerdo internacional.
Sin embargo, este poder conlleva un dilema de seguridad, como lo plantea John Herz: si una potencia nuclear posee armas, ¿por qué el Estado amenazado no podría desarrollar las suyas para defenderse? Así, el equilibrio de poder, sustentado por la amenaza de destrucción mutua a través de las armas nucleares, se ha impuesto sobre cualquier instrumento jurídico vigente.
De acuerdo con el Arms Control Association (2025) existen 12.400 cabezas nucleares en posesión de nueve Estados: Rusia (5.580), Estados Unidos (5.225), China (600 y cuyo crecimiento nuclear se espera que iguale al de Washington y Moscú en los próximos 10 años), Francia (290), Reino Unido (225), India (172), Pakistán (170), Israel (90) y Corea del norte (50). Casi un 90% de las cabezas nucleares del mundo pertenecen a Rusia y Estados Unidos —un legado persistente de la Guerra Fría— y aproximadamente 9,700 ojivas están en servicio militar activo, mientras que el resto espera ser desmantelado.
Lo más inquietante es que, en un contexto de erosión del multilateralismo y deslegitimación del derecho internacional, la creciente tensión entre potencias nucleares y el deseo de otros Estados de alcanzar este poder hacen aún más alarmante la existencia de este arsenal. La guerra en Ucrania, que enfrenta a Rusia con Occidente; las fricciones entre India y Pakistán; las provocaciones de Israel hacia sus vecinos en Asia Occidental; y la intensificación de la disputa en el Pacífico entre China, Estados Unidos y sus aliados, dibujan un panorama geopolítico volátil. En este clima, la posibilidad del uso de armas nucleares parece haber dejado de ser una cuestión de “si” para convertirse, cada vez más, en una cuestión de “cuándo”.

En medio de este sombrío escenario, un grupo de personas ha librado una lucha incansable para evitar que se cumpla el destino apocalíptico de la destrucción nuclear. No se trata de líderes políticos ni de figuras de poder, sino de aquellos que vivieron para contar su historia, por fragmentadas que sean sus memorias: los hibakusha.
El término hibakusha, que se traduce literalmente como “personas afectadas por la bomba”, hace referencia a los sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Según la Ley de Asistencia a los Sobrevivientes de la Bomba Atómica de Japón, existen varias categorías de hibakusha, como aquellos expuestos directamente a la bomba y sus consecuencias inmediatas, aquellos afectados por la radiación y las personas expuestas en el útero debido a la exposición de sus madres.
Estos sobrevivientes no solo fueron víctimas de los efectos de las bombas, sino que también fueron objeto de discriminación por parte de sus propios compatriotas. Se difundieron rumores de que la radiación era contagiosa, similar a una enfermedad infecciosa, lo que les impedía acceder a trabajos e integrarse plenamente en la sociedad. Esta estigmatización, lamentablemente, perdura hasta hoy y se ha visto agravada por la catástrofe radiactiva renovada en el complejo nuclear de Fukushima Daiichi de 2011.
En 1956, gracias a la lucha de la organización Nihon Hidankyo de visibilizar los efectos de las bombas es que el Estado japonés se vio obligado a ofrecerles asistencia financiera y médica. Los hibakusha pasaron de la muerte en vida a asumir un papel de activismo que logró la promulgación de dos leyes en Japón: la «Ley de Atención Médica a las Víctimas de la Bomba A» (1956) y la «Ley de Medidas Especiales para los Sufrientes» (1967).
No obstante, su lucha no se limitó a Japón. Durante ocho décadas, los colectivos hibakusha han defendido a nivel global, con valores de convicción, coraje, compasión y amor, la idea de que la creación de armamento nuclear es un crimen contra la vida humana. Un ejemplo de su participación es la alianza consolidada en 2007 entre el proyecto de memoria Hibakusha Stories y la Campaña Internacional para la Abolición de Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés). Esta campaña fue fundamental para la creación del TPAN de 2017, que le valió al ICAN el Premio Nobel de la Paz.
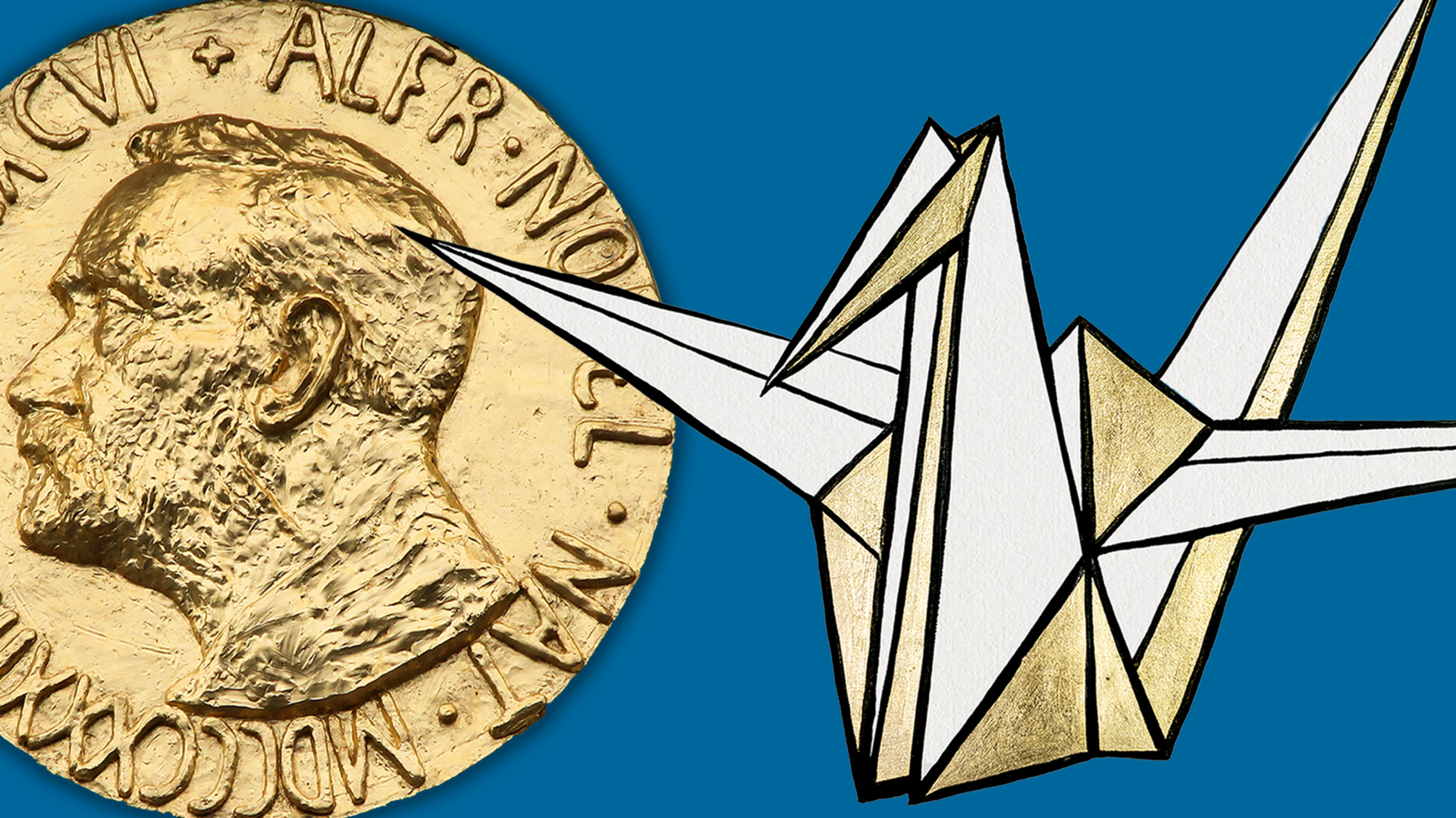
En 2024, Nihon Hidankyo, que estuvo al margen del ojo mediático durante décadas, fue laureado con el Premio Nobel de la Paz por su incansable lucha por un mundo libre de armas nucleares y por demostrar, a través de los hibakusha, que el armamento atómico debe ser erradicado. Shigemitsu Tanaka, ese niño del que hablamos al inicio de este artículo, es ahora copresidente de la organización. Tras 25 años de activismo, investigando restos y documentando los efectos de la explosión de Nagasaki, Tanaka expresó en una entrevista con El País: «El tabú nuclear, esa creencia de que las armas nucleares no deben utilizarse, ya no es tabú. La bomba de 1945 es un artefacto artesanal comparado con el armamento nuclear actual». Dicho esto por un sobreviviente, la humanidad debe estar en alerta.
¿Qué queda hoy de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki? Según los datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón (2025), actualmente hay 99,130 personas oficialmente reconocidas como hibakusha, con una edad promedio de 86.13 años. Este número ha disminuido considerablemente desde su pico de 372,264 en 1981. Con el octogésimo aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, surge la preocupación de que, sin los testimonios directos de los sobrevivientes, se dificulte transmitir adecuadamente sus experiencias a las generaciones futuras.
Por ello, la antorcha que estas personas siguen manteniendo encendida, a pesar de la avanzada edad, debe ser recogida por las nuevas generaciones, sin importar su origen. Ellos sufrieron para que las futuras generaciones de la humanidad no tengan que enfrentar el mismo destino.
«Cuando nos dijeron que habíamos ganado el Nobel de la Paz, todo cambió. Ese día, el mundo entero supo que existíamos, que los hibakusha, los sobrevivientes, estábamos ahí, como el testimonio vivo de una historia que no debe repetirse«
Shigemitsu Tanaka
El legado de los hibakusha nos invita a reflexionar sobre el peligro nuclear actual y a reescribir, a través del debate ético, ese «punto final» que se ha legitimado como un mal necesario. A medida que el reloj avanza y el peligro nuclear persiste, los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki nos enseñan que no hay tiempo que perder.
Ocho décadas después, su causa sigue viva, brindando a la humanidad la oportunidad de escuchar y relevar lo que defenderán hasta su último aliento. Solo con una verdadera voluntad política para avanzar en la regulación y desmantelamiento del armamento nuclear, así como para sanar el trauma que aún atormenta a la humanidad, podremos evitar una nueva catástrofe. ¿Seremos capaces de aprender de quienes sobrevivieron para que el destino no nos alcance de nuevo?

Marko Alberto Sal Motola (México): Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad Anáhuac Querétaro. Jefe de Redacción en Diplomacia Activa.
Categorías
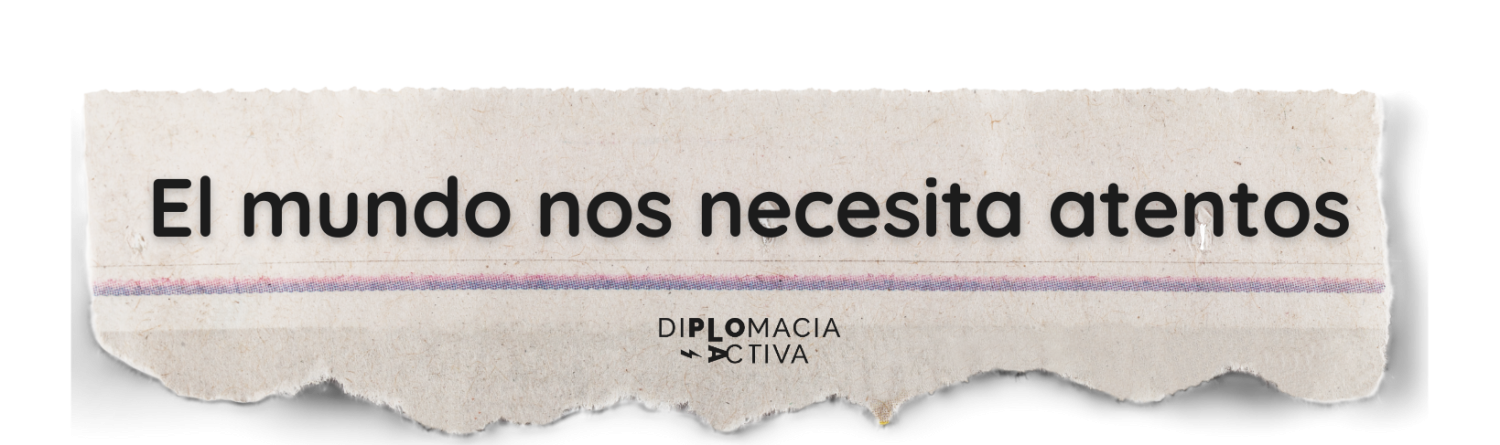
Marko, sos un genio!!! Felicidades!!
Me gustaMe gusta