¿Qué es y qué hace la deconstrucción?
Por Agustina Miranda Giordano y Sebastián Peredo
Cada vez es más común escuchar este término en nuestras conversaciones de todos los días. Sobre todo en nuestras conversaciones políticas. Sin embargo, pocas veces nos encontramos con una definición clara y simple, que nos permita comprender con exactitud cuál es el sentido concreto de su significado.

Si bien, en principio, la palabra deconstrucción suele asociarse con la obra del filósofo argelino Jacques Derrida (1930-2004), lo cierto es que se refiere a un movimiento más amplio de intelectuales, en el que participan pensadores como, por ejemplo, Jean-Luc Nancy, Paul de Man, Hélène Cixous, Gayatri Spivak y Judith Butler.
El impacto que han tenido las ideas de Derrida sobre las ciencias sociales, las humanidades y la política contemporánea es considerable, y amerita una revisión del concepto en esta línea.
Derrida es un autor prolífico, y su filosofía se encuentra plasmada en unos 70 libros e incontables artículos. Algunos de sus trabajos más importantes son, por ejemplo: De la gramatología (1967), La Escritura y la Diferencia (1967), y Márgenes de la Filosofía (1972). No es de extrañar, por lo tanto, que los usos cotidianos de la palabra deconstrucción no sean fieles a su pensamiento y se desvíen sustantivamente. Son pocas las personas fuera del círculo de académicos especializados que se han dedicado a leer y estudiar su obra de forma sistemática. Además de este primer obstáculo, debemos considerar el hecho de que los conceptos empleados por Derrida tienen por objetivo poner en cuestión las categorías con las que usualmente pensamos. En otras palabras, su filosofía emplea el lenguaje con el propósito de desafiar y tensionar ese mismo lenguaje de forma crítica.

Podemos comenzar por preguntarnos qué no es la deconstrucción, en este sentido Derrida responde que “la desconstrucción no es ni un análisis ni una crítica, sobre todo porque el desmontaje de una estructura no es una regresión hacia el elemento simple, hacia un origen indescomponible” (En Cartas a un amigo japonés). La razón por la que no encontramos en su obra una respuesta clara y sencilla a la pregunta “¿qué es la deconstrucción?” es que, justamente, la deconstrucción se orienta a poner en cuestión los fundamentos sobre los cuáles este tipo de preguntas son posibles de realizar en un primer lugar.
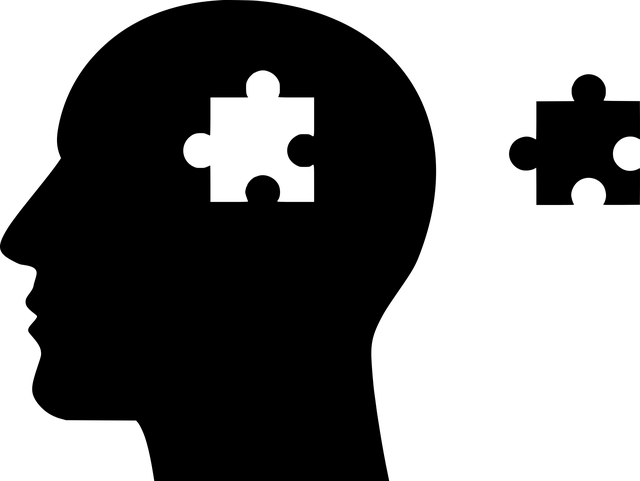
Entonces ¿qué es la deconstrucción?
En una entrevista realizada a Derrida en la Universidad de Cambridge, el periodista preguntó: -¿Podría usted definir deconstrucción en pocas palabras?-. La respuesta de Derrida fue: eso es imposible. ¿La razón? La deconstrucción se propone cuestionar las categorías sobre las que erigimos nuestro pensamiento y que son la base de nuestro uso cotidiano del lenguaje. En otras palabras, el núcleo de la deconstrucción (como movimiento del pensamiento) es la desestabilización de nuestras categorías.
Lo que Derrida pudo identificar a lo largo de su obra fue que solemos estructurar nuestro pensamiento en categorías dicotómicas. Vale decir, en conceptos que se presentan uno como el opuesto del otro. En otras palabras, intenta mostrar cómo uno de los términos de la oposición (el que se quiere aislar y valorar) depende íntimamente del término que se rechaza o se valoriza. Ambos dependen uno del otro.
[El movimiento de la deconstrucción] «consiste en el intento de explicitar las contraposiciones del discurso filosófico, a partir de la lectura de los textos de la tradición con el propósito de echar luz sobre las represiones que subyacen a estas determinaciones, los juicios de valor que se incorporan implícitamente y, de esta manera, revelar la lógica (racional) que los articula”
(Alicia Frassón en Jacques Derrida un pensador diferente p. 167)
Por ejemplo, solemos entender la identidad de género como la oposición entre las categorías de hombre, por un lado, y mujer, por el otro lado. Sin estas categorías puestas en oposición -en la que uno de los polos conceptuales es definido por la negación del otro-, nos sería muy difícil entender la idea misma de género. En este esquema, los dos términos que forman el par conceptual son mutuamente excluyentes. Esto significa que una persona no puede ser, al mismo tiempo, hombre y mujer. Debe ser lo uno o lo otro. Para Derrida, esta forma de comprender el mundo es profundamente problemática.
Su crítica a esta manera de pensar ha sido llamada en el mundo de la filosofía como “crítica a la metafísica de la presencia”. Lo que significa, en palabras simples, una crítica a la idea de pensar todo lo que nos rodea en términos de oposición entre presencia y ausencia (algo es o no es, pero no puede ser y no ser al mismo tiempo). De diferentes formas, lo que todas las filosofías en Occidente han tenido en común, para el filósofo argelino, ha sido el valor que han puesto a la idea de ‘presencia’.
Una forma de pensar que busca conceptualizar, ubicar, y comprender de manera idéntica sus diferentes nociones para ubicarlas en algo que sea comprensible, predecible e identificable. La metafísica de la presencia supone este juego de oposiciones, como por ejemplo: alma-materia, trascendental-empírico, universal- particular, habla-escritura, entre otros.

El segundo término de los pares conceptuales, adicionalmente, se concibe como la negación o ausencia del primero. Considerando que el pensamiento occidental privilegia la presencia sobre la ausencia, el segundo término será siempre despreciado como menos valioso o como una categoría residual. En el caso de la orientación sexual, por ejemplo, lo heterosexual es la norma visible, mientras que las demás orientaciones sexuales son concebidas como menos relevantes y menos visibles, y son comprendidas a priori como lo “no heterosexual”.
El movimiento deconstruccionista implicaría, entonces, hacer un esfuerzo por pensar lo “no heterosexual” sin referencia a lo heterosexual. En el caso del movimiento feminista, por poner otro ejemplo, se trataría de pensar qué significa ser “mujer” sin tener que recurrir a la identidad masculina para alcanzar una definición de lo femenino.
“Deshacer, descomponer, desedimentar estructuras […] no consistía en una operación negativa. Más que destruir era preciso asimismo comprender cómo se había construido un “conjunto” y, para ello, era preciso reconstruirlo”
Jacques Derrida en Cartas par un amigo japonés.
Podemos entender la deconstrucción como el desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual, mostrando así las contradicciones y ambigüedades que lo constituyen. La deconstrucción no es ni un método, ni un análisis, ni una crítica. No es método porque no se reduce a un conjunto de reglas y procedimientos para deconstruir. No es una cuestión analítica de deconstruir, en el sentido de separar sus partes, sino de hacer un trabajo de desensamblaje para comprender que hay detrás de todo eso.
No pretende dar soluciones a los planteos, al contrario, quiere detectar aporías, revelar antinomias, porque solo desde ahí puede emerger, salir a la luz lo indecible. Ni tampoco es crítica, porque hasta la crítica está sujeta a la deconstrucción. No se trata de destruir o aniquilar o demoler las determinaciones, sino de hacer emerger las estructuras que las sustentan.
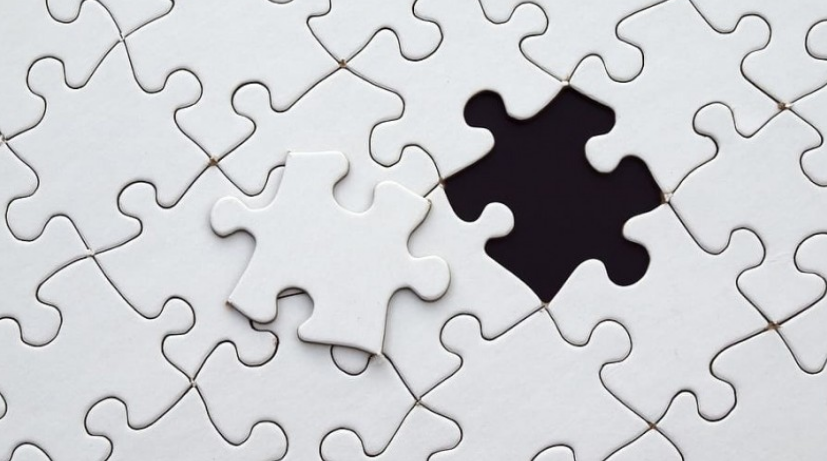
El sentido político de la deconstrucción
Ante la pregunta de si Derrida percibe la filosofía como una posibilidad de actuar y de transformar las cosas y cómo comparte la «deconstrucción», el filósofo respondió que: “la deconstrucción comprende muchos aspectos y dimensiones, pero desde el punto de vista de esta pregunta realizar un trabajo deconstructivo afecta no sólo a los conceptos filosóficos sino también a las propias instituciones filosóficas, dado que también deconstruye las instituciones, las estructuras sociales de enseñanza y de investigación”.
La deconstrucción se enfrenta con las dicotomías de nuestro pensamiento —y las de nuestra realidad política y social— a través de la inversión y el desplazamiento. Para poder deconstruir ciertas categorías, lo primero que se debe hacer es invertir su orden jerárquico. Sin embargo, no es suficiente con realizar esta inversión (no es suficiente, digamos, imaginar un orden social en el que los “no blancos” tengan mayores privilegios que los blancos; o un orden en el que el Sur Global tenga mayor poder económico y político que el Norte global, poniendo de cabeza la lógica colonial). La inversión es una operación que sirve como primer paso para re-pensar la forma en la que concebimos las cosas.
Los atributos masculinos, por ejemplo, siempre se conciben como más valiosos que los femeninos. El movimiento crítico obvio sería subvertir la jerarquía. Entonces, uno podría argumentar que lo familiar y privado (esfera adjudicada históricamente a lo femenino) es más importante o valioso que lo público (dominio históricamente atribuido a lo masculino). Así, se revaloriza lo que es considerado como femenino.
El problema está en que, hasta aquí, está lógica solo reproduce parte del pensamiento que pretende desafiar: acepta que lo “femenino” puede distinguirse de lo “masculino”. De esta manera, este tipo de crítica permanece dentro del mismo sistema de pensamiento que el argumento original, por lo que es posible volver fácilmente a él (aún si se acepta que lo femenino es valioso, se circunscribe a un dominio particular. A saber, el dominio de la familia).

Es por esto que se requiere un segundo movimiento crítico: el movimiento del desplazamiento. En él se intenta dejar atrás el sistema de pensamiento original y, por ejemplo, se comienza a construir una nueva idea de lo “masculino”, separada de su supuesto opuesto “femenino”. O, lo que también podría ser considerado, se dejan de emplear ambas categorías por completo (introduciendo nuevas nociones como, por ejemplo, la noción de “género fluido” o de “género no binario”). La deconstrucción, pese a lo que su nombre nos lleva a pensar, implica también la producción creativa de nuevos significados e identidades sociales y políticas (que reemplazan a las previamente establecidas, cuidándose de no reproducir sus problemas fundamentales).
Asimismo, podemos señalar que la deconstrucción en su faz práctica puede aplicarse para pensar nociones tales como: responsabilidad, justicia, hospitalidad, democracia. La deconstrucción no llega para meramente conocer algo, sino para hacer algo. Aplicaciones y desarrollos que podemos advertir detallados con mayor precisión en ¿Hay algo fuera del texto? Reflexiones para la teoría política y social
“Los límites, las fronteras, las determinaciones han de ser inicialmente reconocidas, transitadas para, sólo entonces, poder ser transgredidas, desplazadas, solicitadas, abiertas hacia otros-diferentes modos de pensar, leer, habitar el mundo, los textos, la vida misma”
Alicia Frassón, en Jacques Derrida un pensador diferente, p. 166
En síntesis, no se trata de elegir entre oposiciones, sino de reconstruir totalidades. Entonces, la deconstrucción será de textos, instituciones, disciplinas, tradiciones, prácticas con vistas a mostrar que en sí mismas no tienen significado o sentidos definidos. Por el contrario, señalan que siempre son más de lo que contiene, que exceden la frontera que las confinan en la actualidad. La deconstrucción interrumpe, fisura, desune todo lo que ha sido fijado o establecido rígidamente.
Agustina Miranda Giordano (Argentina): estudiante de Profesorado de grado universitario y Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional de Cuyo.
Sebastián Peredo Cárdenas (Chile): Cientista Político y Magíster en Pensamiento Contemporáneo, Universidad Diego Portales, y fundador de Conceptos Políticos.
Categorías
