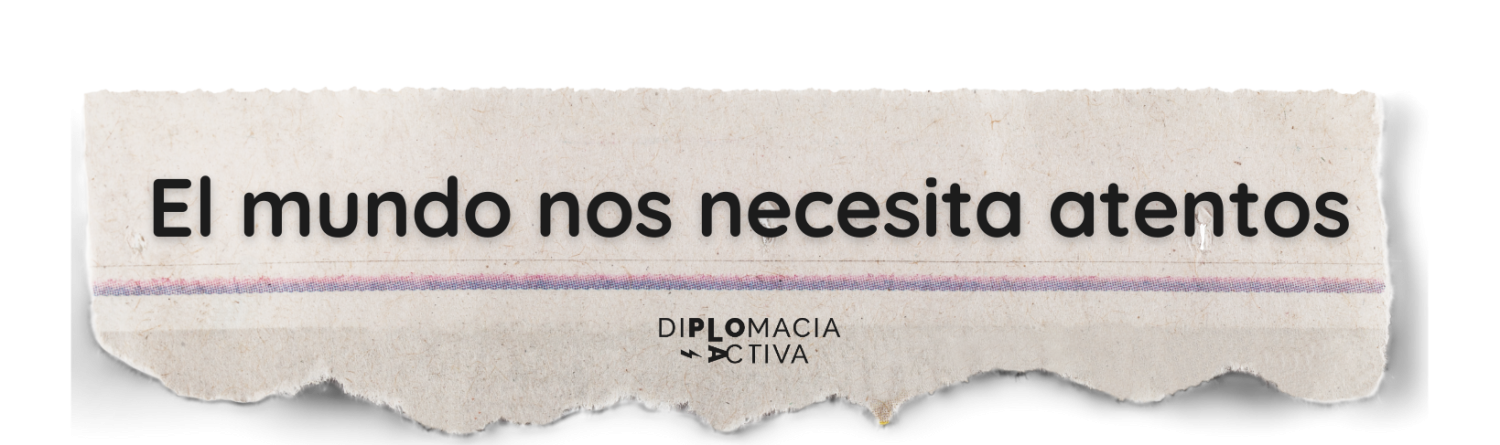El día que terminó la guerra

Por Santiago Leiva
El 2 de septiembre de 1945, Japón firmó su rendición a bordo del USS Missouri, sellando el final de la Segunda Guerra Mundial y abriendo paso a un orden internacional liderado por Estados Unidos. El silencio impuesto a Japón, la instauración de un nuevo sistema político y las cicatrices dejadas en Asia siguen configurando, hasta hoy, las tensiones y equilibrios estratégicos en la geopolítica del Indo-Pacífico.

Ese domingo fue, en esencia, una escena política ensayada a detalle. Tal y como una obra teatral, la ceremonia de rendición de Japón estuvo cargada de silencios y protocolos. Esa misma mañana, a bordo del acorazado USS Missouri, el acto duró apenas 23 minutos pero selló la clausura formal del conflicto más devastador del siglo XX. La nación del sol naciente, que durante décadas había expandido su radio de dominio por Asia y el océano Pacífico, se rindió frente a una mesa de caoba, con una pluma prestada y bajo la atenta mirada de sus vencedores.
Ese día, no se firmó únicamente un armisticio. Fue el inicio de un rediseño geopolítico en el que los Estados Unidos, ya establecido como una potencia global indiscutida, y avalada por el poder del átomo, no solo pedía la capitulación del enemigo, sino también la oportunidad de reconfigurar un imperio a imagen y semejanza de la «democracia» y «libertad». La rendición incondicional significó, por entonces, un fin al militarismo nipón, como la simbólica e irreversible sumisión política a Norteamérica. Por eso, a diferencia de otros cierres de guerra, esta no vino acompañada de una ¨reconstrucción¨ similar al plan Marshall: este fue un ejercicio casi exclusivo del vencedor sobre el vencido.
En cuanto fue este el momento que marcó el epílogo de la Segunda Guerra Mundial, se puede considerar a tal como el prólogo de la arquitectura internacional que siguió en el globo. Porque si bien la paz se firmó con tinta, fue el fuego de Hiroshima y Nagasaki el que terminó de escribirla. Y porque aún hoy, ochenta años después, las consecuencias de esa rendición siguen moldeando el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico y la narrativa global sobre el imperio que dejó de existir.

La caída de un imperio.
Hablando de vencedores, uno debe comprender el pasado del derrotado. Es claro, por entonces, que el camino hacia aquella rendición incondicional comenzó décadas antes. El proceso de aceleración tecnológica que transitó Japón desde fines del siglo XIX fue el que permitió a la nación nipona pasar de ser un archipiélago feudal a una potencia industrial y militar con ambiciones coloniales. La historia del Imperio Japonés no se caracteriza únicamente por sus ambiciones expansionistas, sino por el establecimiento de una ideología basada en la superioridad cultural, la autosuficiencia económica y el dominio regional. La “Esfera de Coprosperidad de Asia Oriental” fue su proyecto de orden: una visión imperial disfrazada de liberación del yugo occidental.
El punto de inflexión, por otro lado, fue el ataque a la base de Pearl Harbor. Los esfuerzos de una maquinaria de guerra insaciable se concentraron en intentar establecer un equilibrio estratégico mediante un golpe preventivo; lo que provocó, en cambio, una guerra total. Las pretensiones del Imperio del Japón, y el clímax de su narrativa, no se detuvieron. Durante los primeros años, la maquinaria militar nipona se expandió con una precisión inexorable: Filipinas, Malasia, Birmania, Indonesia. Pero, del mismo modo, las apuestas hacia una suerte de blitzkrieg en el Indo-Pacífico no rindieron el resultado esperado. Es así como, en 1943, la balanza militar ya no favorecía ni al emperador ni a su ejército.
Las derrotas en el Pacífico, a su vez, se acumularon rápidamente. Saipán, Iwo Jima, Okinawa: cada extensión de la Armada Japonesa se encontraba en un punto de no retorno, donde la defensa se tornó fanática, casi suicida, y los civiles comenzaron a ser movilizados como escudos humanos. No fue hasta que ocurrió lo impensado, cuando el poder del átomo se manifestó como el sol en la Tierra: Hiroshima conoció la pulverización de sus calles; Nagasaki le siguió tres días después.
A mediados de agosto, la voz del Emperador se escuchó por primera vez en la radio nacional. Esa figura divina e inaccesible, comparada a la de un enviado del cielo en la tierra, reconoció la necesidad de detener el sufrimiento. Nunca se mencionó la palabra “rendición”, no pidió perdón por los crímenes cometidos durante la guerra, ni mencionó directamente las bombas caídas en el sur de su país. Fue aquel, entonces, el fin de una era donde el sol naciente encontraba su ocaso.

La Ceremonia del Silencio.
La mañana del 2 de septiembre de 1945, la bahía de Tokio se transformó en la escena de una coreografía cuidadosamente diseñada. A bordo del acorazado USS Missouri, bajo los cielos grises de Japón y en medio de la ocupación estadounidense de la capital nipona, Japón formalizó su rendición incondicional. El acto, que duró menos de 30 minutos, puso fin a siglos de orgullo imperial y a seis años de una guerra desmedida.
El general estadounidense Douglas MacArthur presidió una ceremonia privada, pero multitudinaria a nivel internacional. A su alrededor fueron recibidos representantes de China, el Reino Unido, la Unión Soviética, Francia, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y los Países Bajos, quienes esperaban con una solemnidad casi performática. Frente a ellos, el ministro de Asuntos Exteriores japonés caminó hacia la mesa de firmas en medio de un silencio que imponía la distancia del vencedor sobre el vencido.
Para Japón, este acto representó el fin de sus aspiraciones imperiales. Por primera vez en cien años, la isla de Honshu fue ocupada por una nación extranjera. Y fue esa misma nación la que consagró definitivamente su nueva autoridad mundial con el trazo de una pluma. Así, incluso en la humillación, Japón mantuvo el silencio: un silencio que no discute, pero que guarda rencor.
De ocupante a potencia.
Un punto notable en la firma de la rendición de Japón es que no solo significó la clausura del conflicto más brutal del siglo XX, sino también marcó el momento en que los Estados Unidos de América se consolidaron como la gran superpotencia del orden global. Tras la ocupación, Japón se convirtió en el molde ideal donde el país norteamericano pudo formar, a su imagen y semejanza, el arquetipo de una democracia occidental en el corazón de Asia. Por ello, el Estado fue desmilitarizado, constitucionalizado y reconfigurado.
La nueva constitución no estuvo exenta de influencia estadounidense. Fue utilizada como un instrumento de política internacional que asentó las bases de una nación capitalista destinada a convertirse en la punta de lanza frente al comunismo en el Pacífico. Desde ese momento, Japón se transformó en una vitrina. La imposición del sistema económico de Washington comenzó como ocupación, pero terminó por consolidarse como uno de los vínculos más sólidos en el Pacífico durante el siglo XX.
Pero ochenta años después, ese Estados Unidos de Truman ya no es el mismo. Aquella potencia que supo redibujar sistemas políticos en los territorios que ocupaba, hoy se ve envuelta en divisiones internas e incluso cuestionada por sus aliados más íntimos. La era Trump —en especial su segundo mandato— está demostrando que aquel liderazgo global de intervención y cambio de regímenes ya no es un atributo natural del Washington del siglo XXI. Y aunque su poder militar continúa siendo innegable, uno debe preguntarse si la coerción sigue siendo necesaria —o siquiera eficaz— para sostener el orden que tanto dice defender.
El legado regional.
La firma que dio fin al gran conflicto global del siglo XX pudo poner un alto a los enfrentamientos, pero no a sus consecuencias. En gran parte de Asia oriental, la memoria de los atropellos a los derechos humanos por parte del expansionismo nipón sigue siendo una herida abierta, y su cierre continúa siendo más un rasgo político que histórico. Los Juicios de Tokio, a diferencia de su antecesor en Núremberg, lograron hacer justicia contra algunos generales, pero la estructura del poder imperial fue preservada bajo la justificación de “mantener la estabilidad en Japón”. El emperador Hirohito no fue eximido de toda responsabilidad, sino que permaneció en el trono hasta su muerte en 1989, envuelto en aquel silencio funcional que evitó dar respuestas, pero también evitó generar rupturas en la sociedad japonesa.
Para China, atravesada luego por una sangrienta guerra civil, el recuerdo del ultraje japonés —desde la masacre de Nankín hasta los experimentos humanos— se ha convertido en parte del ADN nacional. Bajo el discurso de “la humillación del siglo”, el motor industrial chino fue creciendo exponencialmente en pos de la reconstrucción de su pasado bélico. En Corea del Sur, en cambio, el trauma de la ocupación japonesa no ha sido completamente saldado en la población civil, pero el vínculo político entre ambos países es más fuerte que nunca, y el enemigo común asentado en Pyongyang demuestra la necesidad de cooperación por encima del rencor.
En ese contexto, la posición de Japón ha oscilado entre la cooperación por un bien mayor y el silencio ante un pasado que resquebraja la estabilidad en la región. Hoy, esta atraviesa una reconfiguración estratégica. La creciente presión de China, la imprevisibilidad de Corea del Norte y los recientes conflictos de intereses en el Mar Meridional han obligado a Japón a cuestionar su propio rol. El aumento de la presencia de los Estados Unidos en el sudeste asiático presenta una oportunidad para Tokio de trascender más allá de su pacifismo histórico durante la Guerra Fría.
La expansión de sus capacidades defensivas y el acercamiento militar con aliados como Australia e India muestran un Japón más asertivo, más involucrado, y quizás más propenso a disputar nuevamente el control hegemónico de Asia oriental; no en base a la dominación, sino en nombre de la cooperación.

La imagen de la rendición en el USS Missouri suele citarse como el momento en que terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero, como todo acto fundacional, también fue el inicio de algo más. Con aquella breve firma, los Estados Unidos inauguraron un nuevo orden global con su impronta marcada sobre el mundo.
Exactamente ochenta años después, aquel gesto permite poner en perspectiva una imagen global que ya no es la misma. El modelo geopolítico de vencedores y vencidos parece ser un elemento del pasado, y en el siglo XXI, difícilmente podría existir “la guerra que termine todas las guerras” mientras siga latente la amenaza de múltiples conflictos regionales que amenazan la paz y la seguridad internacional.
Un mundo que vuelve a hablar el lenguaje de los imperios lo hace simbolizando nuevas esferas de influencia. Los conflictos actuales no son réplicas del pasado, pero sí representaciones de una constante: el poder no muere con las guerras, solo cambia de forma. Y las victorias, que antes eran militares, hoy en día son simbólicas… y breves.

Santiago Leiva (Argentina): Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Argentina de la Empresa, y columnista de Diplomacia Activa.
Categorías