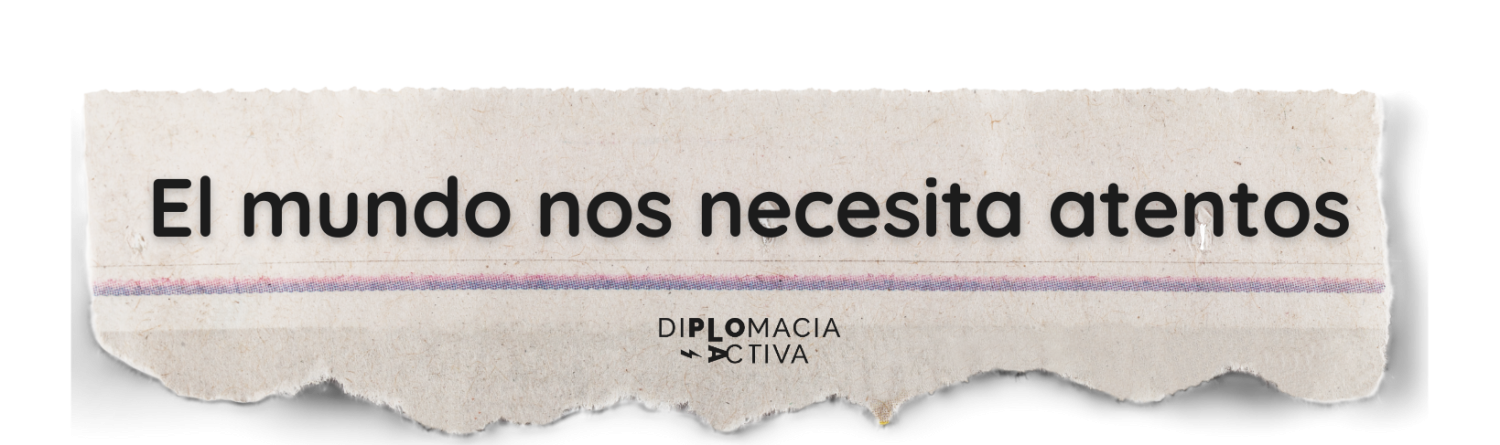Cuando la debilidad es poder

Por Víctor Figueroba
Mientras Occidente interpreta la debilidad como derrota, Rusia la transforma en táctica. Entre sanciones, aislamiento y guerra, Moscú redefine el concepto de poder. Ya no se trata de conquistar, sino de resistir, desgastar y reconfigurar las reglas del orden internacional.

Durante décadas, Occidente ha concebido el poder como una función directa de la fuerza: ejércitos, PIB, influencia diplomática. Sin embargo, Rusia está demostrando que la geopolítica del siglo XXI puede escribirse también desde el desgaste, la fragilidad y la resistencia.
En un mundo en transición, Moscú no aspira a dominar el tablero, sino a alterar sus reglas desde los márgenes —y en esa aparente debilidad podría residir no sólo su mayor fortaleza, sino también una advertencia incómoda para el orden global—.
La ceguera estratégica de Occidente
Desde la consolidación del modelo liberal, Occidente ha incurrido una y otra vez en el mismo error: mirar al resto del mundo a través de una lente hegemonista, convencido —casi con fe religiosa— de que su cosmovisión atlántica, democrática y europeísta no solo es superior, sino inevitable. Política, medios y academia han trabajado al unísono en la construcción de un relato que sitúa a las potencias occidentales como moral, militar y económicamente preeminentes frente al resto.
Bajo este prisma complaciente, las instituciones y narrativas occidentales han caído con frecuencia en la trampa de subestimar a sus adversarios geopolíticos, reduciéndolos a caricaturas: regímenes decadentes, economías de subsistencia o autocracias incapaces de materializar sus ambiciones.
Esta arrogancia, persistente y errática, ha llevado a ignorar durante años el auge, la resiliencia y la cohesión de actores que acabarían articulándose en marcos de cooperación —como los BRICS, la UEEA, la OCS, la OTSC o la ASEAN— capaces de contrapesar estructuras occidentales como la OTAN, la Unión Europea o AUKUS.
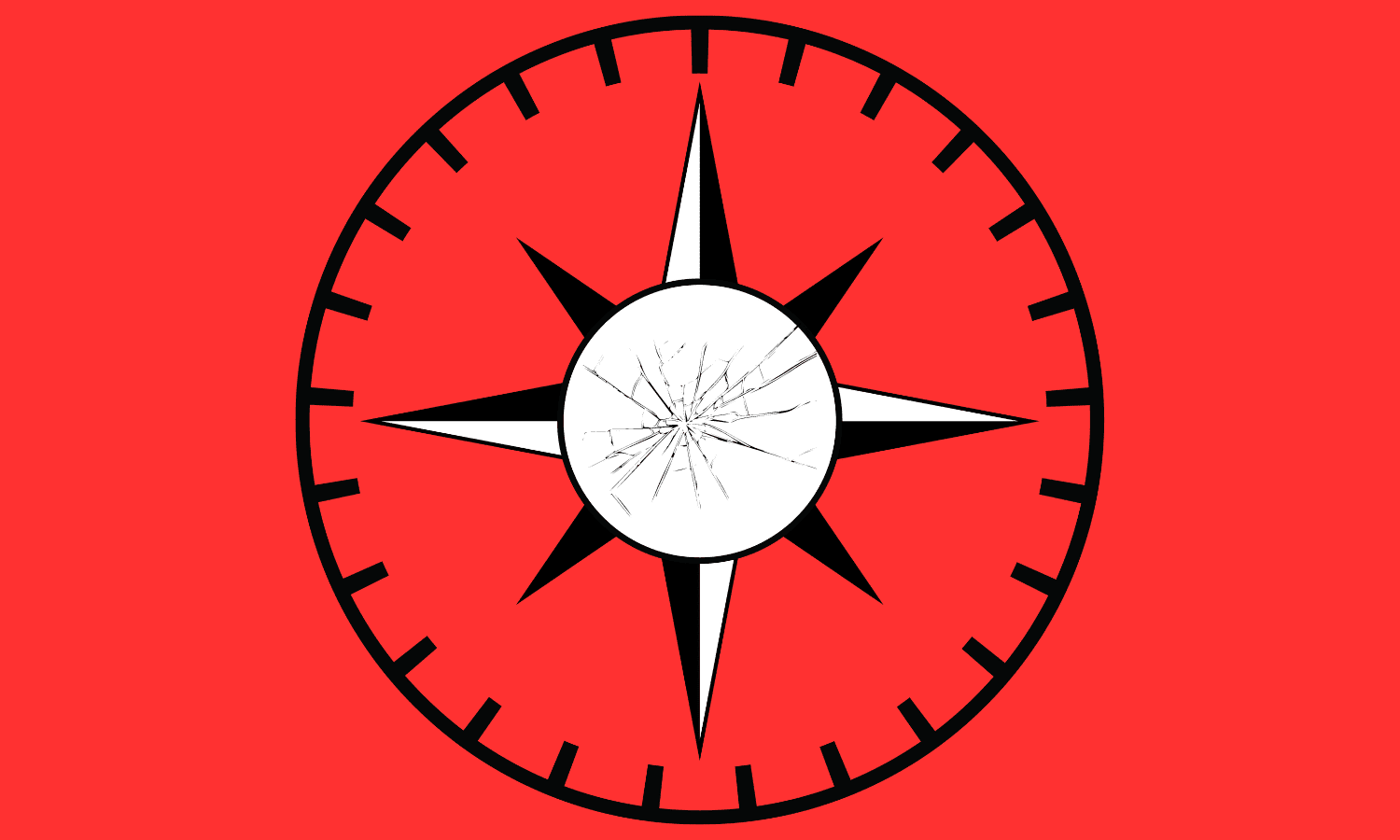
Así, el desarrollo del eje euroasiático no se explica a pesar de la subestimación occidental, sino precisamente por ella. Mientras Washington y Bruselas proclamaban el “fin de la historia” y se sumían en la autocomplacencia, potencias como Rusia y China aprendieron a convertir sus limitaciones en instrumentos de influencia, tejiendo redes de cooperación y transformación multilateral que desafían los cimientos del orden posguerra fría.
En este contexto, Rusia representa quizá el ejemplo más revelador —y a la vez más inquietante— de esta ceguera estratégica. En el discurso político y mediático occidental sigue dominando la imagen de un Kremlin aislado, económicamente asfixiado, militarmente debilitado y condenado al declive.
Pero esa narrativa, por cómoda que resulte, puede ser un espejismo analítico. La debilidad, en geopolítica, rara vez equivale a derrota. Como demuestra Moscú, el declive puede convertirse en terreno fértil para la reinvención: un espacio desde el cual proyectar influencia de forma asimétrica, construir alianzas audaces y redefinir el tablero internacional con herramientas que el hard power no contempla.
Antes de dar por amortizado al Estado ruso, conviene preguntarse si no estamos, una vez más, subestimando a un actor que ha hecho de su fragilidad una estrategia de supervivencia y de su aislamiento, un instrumento de poder.
El coste de la guerra: un gigante exhausto, no derrotado
Desde las corrientes más críticas del pensamiento occidental se ha tendido a catastrofizar el presente ruso, interpretando cada tropiezo del Kremlin como el preludio de un colapso inevitable. Sin embargo, aunque la guerra en Ucrania ha mermado profundamente la fuerza del “oso ruso”, Rusia sigue lejos de una derrota definitiva.
Moscú está hoy más cerca del agotamiento estructural y la recesión que del esplendor imperial que imaginaba en febrero de 2022, cuando lanzó una “operación relámpago” que derivó en un conflicto largo, complejo y devastador.
El coste humano y material es significativo: las estimaciones occidentales sitúan el número total de bajas rusas —entre muertos y heridos— en un rango que supera las 300.000, con miles de piezas de artillería y vehículos blindados destruidos, y un gasto militar cercano al 7% del PIB —el nivel más alto desde la Guerra Fría—. Todo ello sin haber asegurado objetivos iniciales como el control del Donbás o el cerco de Kiev.

En el plano económico, más de 13.000 sanciones —el régimen punitivo más amplio jamás impuesto a un Estado— han golpeado duramente al país: contracciones del PIB, exportaciones energéticas a Europa reducidas en más del 60%, un rublo depreciado y una inflación en torno al 8,5%. La reorientación comercial hacia China, India o Turquía no ha bastado para amortiguar el impacto de la golpiza económica.
Internamente, el descontento social empieza a dejar huella: cientos de miles de ingenieros, médicos y profesionales cualificados han abandonado el país desde 2022. A ello se suman deserciones y motines documentados en el frente, el debilitamiento de su influencia en el espacio postsoviético y Oriente Medio, y su creciente dependencia de China.
Rusia ya no ejerce el papel de árbitro omnipresente que tuvo antaño, y su margen de maniobra internacional se ha reducido notablemente. Pero confundir esta extenuación con derrota sería un error. Los regímenes autoritarios suelen transformar las crisis en oportunidades, y Moscú domina ese arte.
Su maquinaria política permanece operativa, su aparato represivo es eficaz y su liderazgo dispone todavía de instrumentos —militares, energéticos, informativos y diplomáticos— capaces de alterar el equilibrio internacional incluso en sus momentos más débiles. Exhausta, pero no vencida, Rusia está aprendiendo a reinventar su poder desde la fragilidad.
A lo largo de su historia, Rusia ha demostrado que su poder no ha dependido de la abundancia o el éxito material, sino de su capacidad para transformar la escasez en ventaja estratégica.
El soft power ruso, junto con el chino, se ha convertido en uno de los instrumentos de proyección y resistencia más eficaces del siglo XXI. A cada revés —Afganistán, Chechenia, Georgia, Siria—, Moscú ha sabido convertir derrotas en capital político, militar o simbólico, haciendo de la debilidad resiliencia y del desgaste, poder.

En el contexto actual, donde sus objetivos en Ucrania no se han cumplido —ni Kiev ha caído, ni la OTAN se ha fracturado, ni Occidente se ha replegado—, el Kremlin ha redefinido el significado de victoria: ya no consiste en ocupar territorios, sino en erosionar el orden liberal desde sus flancos más vulnerables.
Este nuevo paradigma ha obligado a Rusia a operar con herramientas más flexibles, asimétricas y adaptativas. Ante el aislamiento, ha estrechado lazos con el Sur Global —de Brasil a Irán, de India a Argelia— y ha contribuido a reforzar a los BRICS como foro político y financiero alternativo desde el cual proyectar influencia sin confrontación directa con Occidente. El gas y el petróleo, antes instrumentos de coerción sobre Europa, son ahora la base de un nuevo mapa energético eurasiático centrado en Pekín, Nueva Delhi y Ankara.
La debilidad también ha catalizado formas más difusas y sofisticadas de poder. Moscú ya no necesita tanques para desestabilizar ni ejércitos para influir. Campañas masivas de desinformación, el despliegue de milicias privadas como Wagner en África y Siria, la evasión de sanciones a barcos rusos mediante la conocida como “flota fantasma”, el uso del hambre como arma con el bloqueo del grano en el Mar Negro o el ciberespionaje contra infraestructuras críticas revelan un enfoque que golpea el núcleo de la estabilidad occidental desde la periferia del conflicto. Estas tácticas fracturan la confianza institucional, desgastan la legitimidad diplomática, dividen alianzas, polarizan sociedades y socavan el orden internacional desde dentro.
Incluso la dependencia creciente de China —que muchos interpretan como señal de debilidad estructural— puede convertirse en un activo estratégico. Al asumir el papel de socio menor en la alianza sino-rusa, Moscú asegura un flujo constante de oxígeno financiero y se consolida como pilar operativo dentro de la arquitectura euroasiática.
El simbolismo fue evidente en el reciente desfile militar de Pekín, donde Rusia desfiló como “mano derecha” de Xi Jinping, un gesto que denota simbiosis táctica más que subordinación.

Esta división del trabajo amplía el alcance de Moscú bajo el paraguas de una China cada vez más global y hegemónica. Rusia actúa allí donde Pekín prefiere no exponerse: desde la intermediación militar en África hasta operaciones de disuasión nuclear, campañas de coerción simbólica o presencia paramilitar en zonas de inestabilidad.La cooperación se extiende también a América Latina, donde Venezuela, Nicaragua o Cuba han reforzado sus vínculos con Moscú, complementando la estrategia económica y financiera del gobierno chino.
La alianza ofrece a Putin una ventaja crucial: la de no competir por la hegemonía, sino alcanzarla desde sus márgenes. A su vez, el conflicto ucraniano sirve a Pekín como laboratorio militar y económico, proporcionando lecciones útiles ante un eventual escenario en Taiwán en el que Rusia podría desempeñar un papel operativo decisivo.
Aprender a mirar la fuerza en la fragilidad
Rusia ha demostrado que el poder no siempre emana de la abundancia o la victoria, sino también de la carencia, el repliegue y la obstinación. La influencia puede surgir no del dominio militar o económico, sino de la capacidad de persistir allí donde otros se desmoronarían.
En este terreno intermedio —ni rendida ni triunfante, ni paria ni hegemón— Moscú parece haber encontrado un espacio desde el que seguir moldeando la realidad internacional: una geopolítica de la resistencia que, sin conquistar territorios ni imponer modelos, altera silenciosamente el curso de los acontecimientos.
Occidente, anclado todavía en categorías analíticas propias del siglo pasado, sigue sin comprender esta nueva lógica. Medir a Rusia únicamente por sus fracasos económicos o por su inferioridad militar es, en esencia, no querer ver el fondo del problema: su verdadero poder puede residir en su capacidad de absorber los golpes del sistema, habitar sus grietas y reescribir sus márgenes.
No es la potencia que vence, sino la que resiste; no la que impone, sino la que nunca cae; no la que lidera, sino la que desestabiliza, obliga a reaccionar y, con ello, condiciona el rumbo del conjunto. Esa es la lógica del poder ruso hoy: paradójica, corrosiva, difícil de medir y, precisamente por ello, profundamente eficaz.
No es la potencia que vence, sino la que resiste; no la que impone, sino la que nunca cae; no la que lidera, sino la que desestabiliza, obliga a reaccionar y, con ello, condiciona el rumbo del conjunto. Esa es la lógica del poder ruso hoy: paradójica, corrosiva, difícil de medir y, precisamente por ello, profundamente eficaz.
El futuro sigue abierto, pero todo apunta a que el papel de Rusia será más complejo —y más determinante— de lo que sus críticos admiten. Quizá no vuelva a ser el gigante vertical que fue, pero puede convertirse en algo mucho más incómodo: un actor que opera desde la penumbra, que altera el equilibrio sin dominarlo, que debilita a quienes lo desafían y fortalece a quienes lo sostienen. Puede que Moscú no dicte las reglas, pero será quien obligue a reescribirlas.
Si el siglo XX estuvo definido por quienes conquistaron imperios, tal vez el XXI lo esté por quienes sepan sobrevivir al declive y convertirlo en instrumento de poder. En esa alquimia —la de transformar el límite en ventaja— podría residir no el pasado del poder, sino su futuro.

Víctor Figueroba (España): Estudiante de Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Barcelona.
Categorías